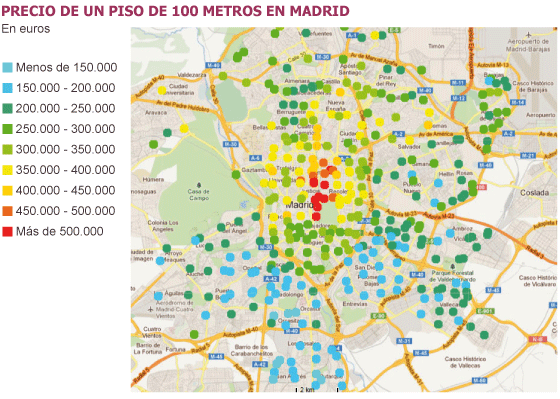FOPLADE- ENTREVISTA Kofi Annan Ex secretario general de la ONU
FOPLADE- ENTREVISTA Kofi Annan Ex secretario general de la ONU
"Vivimos en la era de la confusión"
JOHN CARLIN 13/12/2009
En la esfera de la elegancia, no hay nadie en el mundo que compita con un cierto tipo de señor africano, llegado a una cierta edad. En el caso de Kofi Annan es una elegancia que, independientemente de sus impecables trajes y de sus exquisitos modales, se expresa en un fino equilibrio químico entre la solemnidad y la simpatía. Ghanés, de 71 años, Annan posee una visión única del mundo: por un lado, panorámica, legado de su década como secretario general de las Naciones Unidas; por otro, bifocal, consecuencia de conocer la cultura occidental (ha vivido en Europa o Estados Unidos más de 40 años y su mujer es sueca) con la misma intimidad que conoce los secretos del continente en el que nació. Tras dejar Naciones Unidas a finales de 2006, tras cinco años de agrios enfrentamientos con el Gobierno de George W. Bush, especialmente sobre la guerra de Irak, Annan se dedica a promover las actividades de la fundación que lleva su nombre. Su objetivo es utilizar la credibilidad, el prestigio, la experiencia y los contactos de alto nivel acumulados durante casi medio siglo en la ONU para asesorar a líderes mundiales, mediar en conflictos (en Kenia, hace dos años, paró una guerra civil) y combatir la pobreza. Annan recibió a EL PAÍS en su despacho en Ginebra (Suiza). Empezó haciendo lo que en los círculos diplomáticos llaman un tour d'horizon de la situación mundial.
"Los líderes mundiales leen y no dirigen. Leen las encuestas, en vez de dirigir"
"Cuando uno hace de mediador, hay que pensar en cuál es la mayor necesidad del pueblo"
"Existe una necesidad mundial de Obama. Si no tiene éxito, el péndulo oscilará otra vez"
"Si alguien ve que algo está mal, que organice a sus amigos y haga algo al respecto"
Pregunta. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, ¿no siente a veces, observando el mundo actual, cierta nostalgia por las sombrías certidumbres de la guerra fría? ¿No era, aunque parezca curioso, un lugar más estable y menos peligroso?
Respuesta. Cuando uno piensa en la guerra fría, las grandes potencias tenían sus esferas de influencia, contaban en todo el mundo con dirigentes a los que controlaban o sobre los que tenían una influencia considerable. Además, intervenían en muchas de las guerras civiles que estallaban, así que, en cierto sentido, podían encender o apagar la situación. Podían controlarla. Hoy, no hay control. Se ha convertido en un sálvese quien pueda, y en algunas guerras civiles prolongadas se ven atrocidades impensables. Por suerte, hoy hay menos guerras civiles en África que hace 10 o 20 años. Pero las que sigue habiendo son absolutamente brutales. No hay más que ver lo que sucede en el este de la República Democrática del Congo, el norte de Uganda, con el Ejército de Resistencia del Señor, lo que ocurre en Somalia, las luchas políticas en Sudán, tanto en el norte como en el sur, como en Darfur, y ver que no parecemos ser capaces de controlarlo. Durante la guerra fría, con un poco de esfuerzo, contactos y llamadas telefónicas, era posible calmar la situación, apagarla. Hoy podemos ver que los somalíes tienen a todo el mundo atado de pies y manos con su piratería. Nadie tiene ni idea de cómo controlar esos elementos ni tiene la suficiente influencia sobre Somalia, ni desde dentro ni desde fuera, para acabar con el fenómeno. Es decir, en ciertos aspectos, desde el punto de vista geopolítico y de las guerras civiles, la situación es mucho más complicada y mucho peor.
P. ¿En otros lugares es tan complicada como en África?
R. Veamos Oriente Próximo. Podemos observar esa región, y no estoy hablando sólo de Israel y Palestina sino de Oriente Próximo en general, ver lo que ocurre hoy entre israelíes y palestinos, la falta total de avances en el proceso de paz, la relación entre Israel y Líbano, Israel y Siria, Irak. Y de ahí a Irán, y a Afganistán, y a Pakistán. Además de todo eso está la división entre suníes y chiíes, que no se limita a Irak, es un problema regional, y, por supuesto, la cuestión nuclear en Irán y Corea del norte, así que tenemos una situación muy difícil.
P. ¿Latinoamérica?
R. Durante 10 o 15 años estuvo más tranquila y con un buen desarrollo político, económico y social; hoy vemos nuevas tensiones. Por primera vez en una generación hemos tenido un golpe de Estado, el de Honduras. Hay tensiones entre Venezuela y Colombia. Tenemos que vigilar también lo que ocurre en esa región.
P. Entonces, ¿está mejor hoy el mundo?
R. Creo que tenemos algunas amenazas nuevas y que algunas de las viejas están volviendo, quizá con más peligro, y no sabemos cómo abordarlas. Es decir, desde mi punto de vista, vivimos en un mundo muy complejo y difícil y, además, tenemos que enfrentarnos al problema abrumador y general del cambio climático, que es tal vez la mayor amenaza que nos aguarda y tiene un impacto sobre prácticamente todo lo que hacemos.
P. ¿Ve alguna luz en ese túnel?
R. Sí. Estuve en China hace dos semanas y los chinos, por suerte, están empezando a darse cuenta de que la mayor limitación para su desarrollo y su crecimiento puede ser el medio ambiente.
P. Hasta ahora se han resistido...
R. Es verdad. Pero ahora ven la contaminación en Pekín, ven la desertización, son conscientes de la escasez de agua y el impacto sobre la gente en las provincias, y comprenden que tienen que hacer algo o se encontrarán con grandes dificultades. Es un país al que siempre le ha preocupado el caos, así que están deseando hacer todo lo posible para impedir que se produzca. Por supuesto, con el cambio climático llegan las sequías, las inundaciones, la escasez de alimentos y muchas otras cosas a las que todavía no sabemos cómo enfrentarnos.
P. Y luego está la crisis económica mundial... ¿Tiene el mundo el liderazgo que necesita para afrontar estos vastos y complicados retos?
R. Tenemos un problema verdaderamente grave: debemos abordar todas esas cuestiones en un momento en el que existe desconfianza en los líderes, tanto empresariales como políticos. Y yo trato de explicar a mis amigos políticos que deben ponerse en el lugar del hombre de la calle. Cuando una persona corriente necesita ayuda, no puede pagar sus facturas médicas, ni la escolarización de sus hijos, su barrio no tiene agua, le dicen: no tenemos presupuesto, no tenemos dinero y no podemos ayudarle. De pronto, el sistema financiero y los bancos se ven metidos en un lío y ese mismo Gobierno que no tiene dinero ni presupuesto saca miles de millones, billones, para rescatarlos. Yo entiendo cuando se dice que el crédito es como la sangre que corre por el sistema y, cuando no hay crédito, todo el mundo sufre y necesitamos que vuelva a correr.
Desde el punto de vista económico, tiene sentido. Pero inténteselo explicar al ciudadano al que se le ha dicho que el Gobierno no tiene dinero para el abastecimiento de agua y, sin embargo, sí tiene miles de millones para los bancos. Eso debilita la confianza, da la impresión de que el dinero siempre ha estado ahí pero está reservado sólo para los amigos. No para los demás. Así que existe ese problema de falta de confianza. La otra cuestión que ha quedado al descubierto es esa supuesta idea de que el mercado es el que sabe. Dejémoslo en manos del mercado: eso también ha desaparecido. Estamos, pues, en una situación muy fluida. Algunos políticos se alegran de que los Gobiernos vuelvan a intervenir. Pueden cumplir su papel, pero lo van a cumplir en un momento en el que la población está muy preocupada, el desempleo es alto y sigue subiendo y la gente no cree necesariamente que los Gobiernos estén de su parte.
P. Por todo lo que dice, ¿podríamos definir la era en la que vivimos como la era de la confusión?
R. Sí, creo que quizá sería un buen término, en el sentido de que hay menos certezas. Fíjese que empezamos con la guerra fría. Los dos lados estaban muy seguros. Y había reglas. Ahora no tenemos esa certeza. No hay reglas, no hay seguridades. Se están produciendo grandes cambios que resultan inquietantes para la gente e inquietantes para los líderes.
P. Cuando observa hoy el mundo, ¿no ve gran cosa en materia de liderazgo moral claro y fuerte?
R. Es un mundo difícil para los líderes. No es un panorama prometedor. En el mundo actual, algunos Gobiernos dicen: "Vamos a luchar por los derechos humanos, vamos a luchar por la democracia, vamos a hacer esto y aquello..." e inmediatamente chocan con intereses económicos y financieros. En las informaciones recientes sobre Barack Obama en China, se hacía la pregunta: "¿Se ha comportado como un líder en relación con los derechos humanos? ¿Y cuánto ha presionado?" Pero China tiene tanta influencia económica -algunos incluso llaman a China "el banquero de América"- que, cuando uno está en esa situación, habla con los chinos de forma distinta que si la situación fuera otra, y la cuestión de la pureza y la claridad moral que esperan sus partidarios y otros se difumina, y entonces todos se preguntan por qué ha sido. La verdad es que, en estos momentos, los chinos no están preparados para oír lecciones.
P. Entonces, ¿ser líder es especialmente difícil hoy?
R. Sí. Aparte de todo lo demás, la política actual también ha cambiado mucho, debido a la televisión e Internet, y todo es instantáneo, y un líder está constantemente siendo evaluado, constantemente siendo criticado, y es muy fácil movilizar a la gente en contra o a favor de alguien, y los líderes se vuelven muy precavidos; de hecho, algunos dicen que vivimos en un mundo en el que los líderes leen y no dirigen. Leen las encuestas en vez de dirigir...
P. Y los blogs...
R. Eso es. Sus asesores les llevan cosas y dicen: "¿Ha visto esto? ¿Sabe lo que está haciéndonos a nosotros, al partido?"
P. ¿Qué sensación tiene del fenómeno Obama?
R. Creo que el fenómeno Obama ha sido asombroso. Para entenderlo hay que remontarse a los comienzos de George W. Bush. Cuando Bush llegó a la Casa Blanca, era muy dinámico, su equipo y él eran muy agresivos. Francamente, atemorizaban a los periodistas. La prensa estadounidense estuvo muy floja. Sólo dieron un paso al frente cuando Bush empezó a debilitarse, pero, durante los cuatro o cinco primeros años, él dominó la escena. Antes le he dicho que una idea que ha quedado desechada es que el mercado es el que sabe. La otra idea que está dando las boqueadas es que por la fuerza se arregla todo. Irak, Afganistán y, en cierta medida, Pakistán, están demostrándolo. El régimen de Bush fue a esos países, sobre todo a Irak, convencido de que iba a ser muy fácil resolver la situación por la fuerza. Los que intentamos disuadirles recibimos críticas despiadadas. Ahora creo que todo el mundo comprende que ésa no es la solución.
P. ¿Y ahí es donde entra Obama?
R. De ahí sale la campaña de Obama con su nuevo mensaje: "Quiero trabajar con otros, quiero escuchar, creo en el multilateralismo, que es la única forma de avanzar, hemos perdido el respeto de los demás y necesitamos recuperarlo y tener respeto nosotros también". Todo eso encontró eco entre los estadounidenses, algunos de los cuales se sentían incómodos cuando viajaban al extranjero porque se topaban con ese fenómeno en el que se había convertido América y que la gente no comprendía. Por eso se alegraron de tener un cambio, de dar una oportunidad a Obama. Y él empezó bien, pero tiene que hacer frente a un número increíble de problemas. Quiero decir, cuando uno empieza con dos guerras y una depresión económica, en un país en el que 40 millones de personas no tienen atención sanitaria, y quiere hacer algo al respecto, no lo tiene fácil. Y las expectativas son muy altas. Hace no mucho dije que deberíamos ayudarle entre todos, y deberíamos ayudarle reduciendo esas expectativas. Pero el hecho de que consiguiera todo ese apoyo e impulsara a los jóvenes es un indicio de que existe un anhelo -no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo- de tener un buen liderazgo, la gente quiere que le lleven en la buena dirección. Existe una necesidad mundial a la que responde Obama, y deseo verdaderamente que tenga éxito; todos deberíamos desearlo, porque, si no lo tiene, la próxima vez, el péndulo oscilará en el otro sentido.
P. ¿Puede ser, quizá, que sea imposible tener ese tipo de liderazgo moral claro y fuerte que ansiamos hoy, que soñábamos que nos iba a proporcionar Obama, por las circunstancias objetivas, porque existen muchas de esas corrientes cruzadas de las que habla usted, de modo que, cuando uno intenta ser un líder moral indiscutible, se choca contra un muro?
R. Hemos empezado hablando de lo mucho que ha cambiado el mundo desde la guerra fría... y hemos repasado este fenómeno de que Estados Unidos hablaba de un mundo unipolar, en el que yo nunca creí. Siempre dije que el mundo era multipolar porque, incluso cuando hablaban del mundo unipolar, China decía que era un polo, Rusia decía que era un polo, India... y la Unión Europea, desde luego, era un polo, es decir, el comportamiento de cada uno es un reflejo de cómo ve el mundo y dónde se sitúa. Si uno cree que es el único elefante en la sala, se dedica a avasallar, pero, si hay otros capaces de controlarle, se comportará con arreglo a eso. Ahora vivimos en un mundo en el que hay tantos centros de poder que hasta Estados Unidos ha tenido que reconocerlo. Aspirar a tener una personalidad que trascienda todos los polos, un Nelson Mandela de dimensión mundial, es hoy prácticamente imposible, sobre todo con los sistemas de comunicaciones de que disponemos.
P. Como vimos en el viaje de Obama a China. Entonces, ahora, ¿es todo así de delicado?
R. Sí, es verdaderamente delicado. Y se ve en la relación de Europa con Rusia, en la que los europeos necesitan el gas y el petróleo rusos y tienen que tratar con alguien como Putin, que juega duro. Tal vez haya cosas que les digan a los rusos en privado, pero no les van a dar lecciones en público.
P. Y eso, a su vez, perjudica la imagen de un liderazgo fuerte y como es debido...
R. Pero tengo que decir... que el liderazgo no tiene necesariamente que ser algo de dimensión o trascendencia mundial. Si un dirigente gobierna en su propio país, se ocupa del bienestar de su pueblo, ofrece claridad moral y sabe guiar, otros reaccionarán en consecuencia. Mandela no se propuso gobernar el mundo. Se propuso ocuparse de su entorno, intentar liberar a su pueblo y adoptar un principio de perdón y reconciliación que fue una gran lección para la gente de todo el mundo. O sea que, si tenemos un líder que se comporta así en su propio país y destaca, la gente reacciona.
P. Hablando del ejemplo de Mandela, ¿qué puede ofrecer África de valor al mundo, algo de lo que podamos aprender en otros sitios?
R. Es una pregunta muy buena. Es curioso que, hace poco, he estado hablando con alguien sobre el África de mi juventud, cuando escuchábamos con gran atención a los mayores. En Ghana utilizamos mucho los proverbios para enseñar y dar lecciones. Por ejemplo, si yo hubiera ido a ver a mi padre para decirle que estaba harto de mi jefe, que era antipático, agresivo, y que iba a ir al día siguiente a decirle lo que pensaba, a decirle que se fuera a la mierda, él me habría escuchado en silencio y probablemente me habría dicho: "Hijo, tranquilízate. No hay que golpear a un hombre cuando tienes tus dedos entre sus dientes". Y no habría dicho más. Es decir, ve y soluciónalo.
P. ¿Un enfoque pragmático de la resolución de problemas?
R. Cuando era niño, me despertaba por la mañana y veía a los mayores hablando de sus cosas y, por cómo estaban de atentos, sabía que eran cosas importantes. La regla era: si hay un problema, hay que discutirlo, hablar y hablar hasta encontrar una solución. Diálogo, paciencia, la capacidad de perdonar: éstas son las lecciones que ofrece África.
P. Sin embargo, si la gente no pide cuentas a los políticos, ¿no puede ser que ellos abusen del perdón de la gente?
R. Sí, la paciencia de los africanos y su capacidad de perdón... también tienen un lado negativo, en el sentido de que somos demasiado pacientes, perdonamos con demasiada facilidad y aceptamos demasiadas cosas, y, a veces, eso lo explotan aspirantes a dictadores que se apoderan del país y consiguen hacer demasiadas cosas sin que se les pidan cuentas, aprovechándose de la paciencia y la buena voluntad de la gente. Si los líderes han sido corruptos, si han robado las arcas nacionales, hay que pedirles cuentas. Hay que fijar el límite en algún punto.
P. Pero es difícil fijarlo, ¿no? Buscar la pura justicia puede desembocar en los peores resultados políticos...
R. Sí, aquí es preciso ejercer un juicio perspicaz. Lo hemos visto con Sudán. La gente pregunta: "¿Había que procesar a Bashir? ¿Se ha empeorado el problema? ¿Cómo vamos a conseguir ahora que coopere?" Y otros dirán que, para acabar con las matanzas, había que procesarle, porque entonces estaría más aislado y no tendría tanto poder como tenía antes. Es una cuestión de saber cuál es el orden de las cosas. Creo que no es posible tener justicia sin paz ni es posible tener paz sin justicia, pero la cuestión, cuando uno está en medio del conflicto, es en qué orden tienen que darse las dos cosas. La mayoría de la gente diría que primero hay que acabar con las muertes y entonces buscar justicia, que es lo que ocurrió en Yugoslavia, con Milosevic y Karadjic. Otros dicen que, a veces, hay que utilizar la justicia como un freno para advertir a la gente de que debe dejar de matar. Cada crisis es distinta, cada pueblo es distinto, y hay que tener sensibilidad para ver las particularidades de cada crisis concreta y tomar una decisión. Cuando uno hace de mediador, tiene que pensar en cuál es la mayor necesidad del pueblo en cuestión. Yo podría intervenir en una situación compleja y decir -como hacen muchas veces Estados Unidos y Occidente-: si detenéis la lucha, os daremos mucha ayuda, os proporcionaremos el desarrollo económico. Pero quizá eso es en lo que menos está pensando esa gente. Quizá su principal preocupación es la supervivencia, el miedo a que los liquiden. Si a una persona la van a eliminar, ¿para qué necesita el desarrollo económico? Así que lo primero que hay que hacer es llegar al fondo de la cuestión.
P. Usted ha tenido una vida increíble y ha estado en medio de muchas cosas, entre otras, durante la guerra de Irak. Ahora está retirado de ese tipo de vida pública, pero todavía sigue trabajando... ¿Llega un momento, ante tanto cinismo, tanta crueldad, tanta codicia, en el que uno se pregunta para qué molestarse? ¿Por qué no olvidarse de todo y retirarse de verdad de las tribulaciones del mundo?
R. Cuando me fui de la ONU, pensé que habíamos puesto en marcha muchas cosas pero todavía quedaba mucho por hacer, sobre todo en nuestro continente africano. Y algunas de esas cosas, como la seguridad alimentaria, me había prometido a mí mismo que iba a impulsarlas cuando dejara de ser secretario. Pero además tengo la actitud de que, si puedo ayudar a una persona, estoy haciendo algo importante. Cuando hablo con jóvenes y me preguntan qué deben hacer para convertirse en buenos ciudadanos globales, les digo que empiecen en su comunidad, su escuela, que hagan bien lo que puedan y partan de ahí. Si alguien ve que algo está mal, que organice a sus amigos y haga algo al respecto. O que diga: "Basta. No lo aguantamos más". A quienes son objeto de acoso o intimidaciones, eso les da el valor y la fuerza necesarios para seguir luchando. Por consiguiente, mientras siga teniendo algo de energía -y tengo la fortuna de haber vivido la vida y las experiencias que he vivido-, creo que seguiré teniendo algo que ofrecer. Por eso sigo trabajando, aunque sé que llegará un momento, para citar a mi buen amigo Mandela, llegará un momento en el que también tendré que retirarme de mi retiro. El retiro, según he descubierto, exige mucho esfuerzo.
Criterios y opiniones.